 |
| ______________________________ |
|
La alfombra de mi Abuela
|
| Maria Teresa Ibáñez ____________________ |
|
Mi abuela tenía una alfombra muy bonita. Era negra y estaba adornada por figuras acaracoladas en delicados y bonitos colores. Era gruesa, suave, blandita y esponjosa. Cuando la pisabas parecía que anduvieras sobre una nube. Siempre aparentaba estar recién estrenada.
Mi abuela la cuidaba mucho. Al empezar el buen tiempo la limpiaban, le ponían antipolillas, la envolvían en sábanas viejas de algodón y la colgaban en unos ganchos que había en el techo del sótano, donde se mantenía fresca sin coger la humedad del suelo. A mí me gustaba mucho y disfruté de ella pues pasaba muchas temporadas en Ayora con mi abuela.
Ella me dijo un día que iba a regalar la alfombra a la parroquia. La miré extrañada, ¿por qué, abuela, -le dije- con lo bonita y confortable que es? Me contestó que la quería dar porque no sabía su procedencia; todavía me extrañé más porque yo la había visto siempre en mi casa; ¿acaso no la habían comprado mis abuelos o la habían heredado de algún familiar? Al ver mi asombro me contó lo que había sucedido:
Me dijo que durante la guerra, estando un día de verano sentada cerca de una ventana abierta y con las persianas bajadas, oyó que se paraban unos hombres cerca de ella. Uno de ellos dijo que esa casa había que requisarla. Casi se le para el corazón. ¿Adónde iría si le quitaban la casa? era lo único que le habían dejado, también había perdido a su marido y dos de sus hermanos en aquella guerra horrible para todos. Pero mientras pensaba esto, uno de aquellos hombres que hablaban dijo: “esta casa no se toca”. Mi abuela reconoció su voz, era la de un maestro de obras al que siempre llamaban para resolver cualquier cosa referente a su oficio. (Siempre le estuvo agradecida por esto). Le quitó un peso de encima.
A los pocos días le dijeron que tenía que dar cobijo en su casa a una familia de refugiados que venían de Madrid. No le hizo ninguna gracia, pero pensó que era el precio que tenía que pagar por seguir viviendo en ella. Me pongo en su lugar y pienso en lo desagradable que debe ser tener que compartir con personas extrañas, y más en aquellas circunstancias de tristeza y depresión en la que estaba.
Al poco tiempo llegó un matrimonio con tres hijos. Parecían buena gente y Lolita, que así se llamaba la madrileña, pronto congenió con mi abuela, la escuchaba, la comprendía y la consolaba y gracias a ellos podía comer todos los días porque estaba pasando mucha hambre.
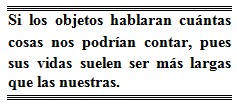 Cuando se marcharon de Ayora, no sé si en agradecimiento o porque debía ser un engorro viajar con un bulto tan pesado, le dejaron la susodicha alfombra.
Cuando se marcharon de Ayora, no sé si en agradecimiento o porque debía ser un engorro viajar con un bulto tan pesado, le dejaron la susodicha alfombra.
Ella, mi abuela, le tenía un gran cariño, pero no sé por qué aquél año le dio por pensar que de dónde habría salido. Era raro que al salir en aquellas circunstancias de Madrid lo hicieran llevándose una cosa tan grande y pesada. También tenía una gran calidad para una familia modesta, ¿de dónde la habrían cogido?, ¿quién se la habría dado?, ¿qué suelos habría alfombrado? Le dio por hacerse todas estas preguntas y se le quitaron las ganas de tenerla. (Si los objetos hablaran cuántas cosas nos podrían contar, pues sus vidas suelen ser más largas que las nuestras).
Una mañana vino el sacristán y dos monaguillos, la descolgaron del techo del sótano y vi con tristeza cómo se la llevaban. No la volví a ver pues cada vez iba menos a Ayora, sobre todo en invierno.
Esta Semana Santa estuve allí. Fui a la misa del Jueves Santo (como tengo costumbre, me puse enfrente de la capilla del Monumento). En un momento volví la vista y algo llamó poderosamente mi atención; era ella, sí, la alfombra de mi abuela. Era inconfundible. Fue como encontrar a un viejo amigo, sentí alegría, emoción y decepción. Estaba vieja, ajada y descolorida (puede que tanga más de cien años). Si ella hubiera podido verme y sentirme ni siquiera me hubiera reconocido, ya no era ni mucho menos la adolescente que tanto la pisó. Yo, como ella, también estaba vieja, ajada y descolorida.
Pensé que había tenido un hermoso final: estar a los pies de Cristo Sacramentado, pues si alguna vez pensé en ella creí que estaría en algún rincón del templo ignorada, olvidada y cubierta de polvo como el arpa de Bécquer.